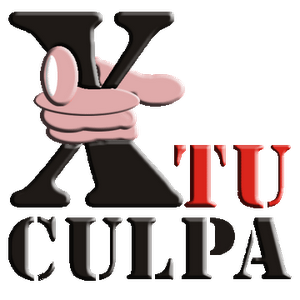Cuenta
una historia que unos padres entregaron unas monedas a su hijo. No se
sabe cuántas eran ni tampoco si estaban hechas de oro, de plata o de
cobre. Y el joven, indignado, les gritó: “¡Estas no son las monedas que
me merezco! ¡Qué injusticia!”. Seguidamente pegó un portazo y salió de
casa de sus padres con el corazón inundado de dolor.
Durante
años, la lucha, el conflicto y el sufrimiento marcaron la vida de aquel
joven. Sin monedas se le hacía muy difícil vivir. Por eso decidió ir a
buscarlas a otra parte. Creyó que aparecerían al iniciar una relación de pareja. Poco después se casó, pero ni rastro de las monedas.
Más tarde tuvo su primer hijo. “Seguro que las tiene él”, pensó. Un par
de años más tarde confirmó que no era así. Movido por su tozudez, tuvo
un segundo hijo. Pero las monedas tampoco estaban ahí.
Casado
y con dos hijos, no conseguía llenar su vacío. Su vida carecía de
sentido. Y seguía sufriendo. Hacia los cuarenta años, el protagonista de
esta historia decidió buscar un terapeuta. Tras un profundo proceso de
autoconocimiento, finalmente se liberó del dolor y por fin vio con
claridad dónde estaban las monedas. Con lágrimas en los ojos, volvió a
casa de sus padres, pidió disculpas y les agradeció todo lo que habían
hecho por él. Y entre abrazos les pidió que, por favor, le devolvieran
las monedas: “Ahora sé que son las que necesito para ser feliz y seguir mi propio camino”.
Al salir de casa de sus padres y despedirse cariñosamente de ellos notó
cómo la lucha, el conflicto y el sufrimiento comenzaron a despedirse de
él. En el momento en que aceptó, tomó y agradeció las monedas de sus
padres, se reconcilió consigo mismo y con la vida.
“Depender de su aprobación dificulta que seamos libres para seguir nuestro propio camino”
Este
cuento, inspirado en el libro ¿Dónde están las monedas?, de Joan
Garriga, ilustra el camino que todos podemos elegir para resolver parte
de nuestros conflictos internos. No en vano, la sombra de papá y mamá es
alargada. Y esconde alguno de nuestros peores temores y se nutre de las
heridas que más nos cuesta curar. De ahí que muchos adultos se hayan
distanciado emocionalmente de sus padres.
Debido
a nuestra falta de madurez, los hijos solemos culpar a nuestros
progenitores por el tipo de inseguridades, carencias y frustraciones que
arrastramos desde la infancia y que se acentuaron durante la
adolescencia. Y en definitiva, les negamos nuestro cariño
porque ellos no nos quisieron como nos hubiese gustado. Sería
maravilloso que todos los padres amaran a sus hijos como estos
necesitan. Pero no es así. ¿Cómo nos van a querer nuestros padres si no
saben apreciarse a sí mismos?
Nuestros padres y madres, antes de esa condición, son seres humanos.
Y tienen sus propias heridas. Nos quejamos de nuestra mochila emocional
cuando en general ellos cargan con una maleta bastante más pesada.
Nuestros progenitores lo han hecho lo mejor que han sabido. Esta es una
lección de la vida que muchos aprendemos demasiado tarde. Normalmente
cuando nos convertimos en padres y comprendemos lo desafiante y agotador
que puede ser educar a un hijo. De pronto recordamos que de un día para
otro dejaron de ser los protagonistas de sus propias vidas.
“Debemos cuestionar cómo hemos interpretado nuestra historia familiar hasta poner en orden de dónde venimos”
Emanciparse
emocionalmente de nuestros padres consiste en cortar definitivamente el
cordón umbilical que nos mantiene atados a ellos. Depender de su
aprobación dificulta que seamos libres para seguir nuestro propio camino
en la vida. No en vano, convertirse en una persona adulta implica haber
resuelto nuestros traumas de la infancia. El hecho de que sigamos en
guerra con nuestros progenitores pone de manifiesto que seguimos sin
sentirnos en paz con nosotros mismos. Por eso se dice que la
adolescencia se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina.
Dejar
de esperar algo de nuestros padres, incluyendo que nos acepten, que nos
apoyen y que nos quieran. Así es como empezamos a aceptarnos, apoyarnos
y querernos, fortaleciendo la autoestima y confianza en nosotros
mismos. El indicador más fiable de que hemos conquistado la
madurez emocional es que estamos agradecidos por todo lo que hemos
recibido de nuestros padres. O, mejor dicho, por el aprendizaje
derivado de cómo se han relacionado con nosotros. Es cierto que hay
hijos que han heredado falta de afecto, malos tratos e incluso deudas.
Sin embargo, el viaje de la emancipación implica comprender que en cada
problema o adversidad se esconde un aprendizaje oculto, que es
precisamente el que necesitamos para conocernos y saber verdaderamente
para qué estamos aquí.
Al comprender y perdonar los errores de nuestros padres, nos liberamos de ellos. A partir de entonces, al mirar hacia atrás solo vemos gratitud. Y cada vez que caminamos hacia delante, nuestro corazón se llena de confianza.
El primer paso para transitar esta senda consiste en cuestionar la
manera en la que hemos interpretado nuestra historia familiar. Y seguir
cuestionándola hasta que consigamos poner en orden el lugar de donde
venimos, aceptando, valorando y agradeciendo de corazón las monedas que
en su día nos entregaron.
BORJA VILASECA
Fuente: El País